 En la oreja derecha, justo donde apoya la patilla de las gafas, tengo una pequeña anomalía, como si me hubieran arrancado un trocito de cartílago. En la piel contigua a la fisura se me forma un engrosamiento como el de una espinilla, que al presionarlo entre dos uñas segrega una sustancia blanquecina y densa. Después de vaciarlo, el abultamiento no se alisa, nunca desaparece. Pero debo esperar varias semanas antes de que vuelva a fluir algo desde dentro.
En la oreja derecha, justo donde apoya la patilla de las gafas, tengo una pequeña anomalía, como si me hubieran arrancado un trocito de cartílago. En la piel contigua a la fisura se me forma un engrosamiento como el de una espinilla, que al presionarlo entre dos uñas segrega una sustancia blanquecina y densa. Después de vaciarlo, el abultamiento no se alisa, nunca desaparece. Pero debo esperar varias semanas antes de que vuelva a fluir algo desde dentro.
Eso ha sido así durante los últimos ocho, diez o quince años. Antes, el engrosamiento era mayor, era una pústula, casi un grano de arroz, y por más que lo estrujaras, no acababa de vaciarse, y tenías que desistir cuando toda la oreja se enrojecía.
Y antes de eso, cinco o diez años antes, la zona de la pústula y la zona donde el cartílago está como mordido, estaba enrojecida y me escocía con el sudor y el mero contacto de la patilla de las gafas.
Y aún hubo un tiempo antes en que tenía que envolver la patilla con una gasa o con un algodón, porque el cartílago estaba abierto, y sangraba, y hacía una costra que yo levantaba, o se levantaba, y volvía a sangrar.
Antes de eso, hace muchos años, el viaje en coche de Orihuela a Madrid podía durar diez horas.
 El Renault 4L tiene cuatro marchas y un motor de 845 centímetros cúbicos. Las carreteras no tienen arcenes, solo un escalón donde el asfalto pasa a ser tierra, aunque sean carreteras nacionales como ésta, que conduce a la capital. En el Renault 4L no hay tirador para abrir las puertas desde dentro, solo un hueco para meter la mano y jalar del pestillo directamente. El “cuatro latas” no pasa de ochenta por hora. Suficiente para llegar a Madrid en la mitad de un día. Ninguna carretera permite ir más deprisa.
El Renault 4L tiene cuatro marchas y un motor de 845 centímetros cúbicos. Las carreteras no tienen arcenes, solo un escalón donde el asfalto pasa a ser tierra, aunque sean carreteras nacionales como ésta, que conduce a la capital. En el Renault 4L no hay tirador para abrir las puertas desde dentro, solo un hueco para meter la mano y jalar del pestillo directamente. El “cuatro latas” no pasa de ochenta por hora. Suficiente para llegar a Madrid en la mitad de un día. Ninguna carretera permite ir más deprisa.
Delante, alternándose para conducir, dos hombres de piel gastada, Julián y Máximo.
Detrás, dos muchachos sin cumplir los veinte. Uno rubio de pelo largo, que se le riza sobre la nuca y debajo de las orejas. El otro, moreno.
A esa edad, cualquier viaje tiene muchas probabilidades de ser iniciático. Más aún si es la primera vez que dejas atrás la geografía de la infancia y de la adolescencia, incluidos tus padres.
Los dos muchachos callan, no tanto porque esos hombres sean extraños para ellos, sino para no perder detalle de cada palabra cruzada. Pero hay demasiada complicidad entre los dos de delante, y su conversación a veces es como un cristal transparente para los chicos: entienden todas y cada una de las palabras, pero no captan su sentido.
El viaje comienza con un largo crepúsculo, con el sol de frente por las llanadas de la Mancha. La noche que sigue sorprende a los muchachos por su frialdad. Es verano, pero las noches son cálidas en verano junto a la costa de donde ellos vienen, no aquí, en la Meseta. El rubio y el moreno duermen y despiertan con la profundidad y la vivacidad de los cachorros. En las paradas, pagan siempre los hombres. También invitan a fumar.
Cuanto más grande es una ciudad, más se diluye su periferia. Todos los pueblos encontrados por el camino comienzan y terminan con el nombre en un letrero enfocado por los faros del Renault 4. Siempre ha sido así: un pueblo, un letrero a la entrada, otro a la salida. Madrid no. Madrid se anuncia como una disolución del campo. Poco a poco, la carretera pasa a recibir la compañía de unos cables, de un tendido, de unas vías que discurren paralelas, se aproximan, se alejan. Edificaciones dispersas dan paso a naves, polígonos, y la carretera toma por primera vez aspecto de capital ensanchándose a dos carriles. Dos carriles: categoría de capital. En Alicante no hay carreteras de dos carriles. Solo alguna avenida en la capital.
El cielo se aviva de rojo y violeta por el retrovisor. Julián -Gómez del Castillo- conduce. Julián se parece a Urtain, el morrosco de Cestona: nariz grande, barbilla decidida y boca grande de labios finos. Que es, también, la máscara que se pone delante de los demás: del norte, franco, noblote, con empuje. Paternal con los chavales.
Julián interpela a los de atrás, a qué parte de Madrid. El rubio toma la iniciativa.
– Donde les venga bien. Nos da lo mismo.
– ¿No tenéis ningún sitio dónde ir, dónde alojaros? -los ojos de Julián están en el retrovisor.
– Buscaremos una pensión.
Máximo -Mata- mira a Julián, pregunta:
– ¿Tenéis dinero?
– Veinte duros. Aguantaremos hasta que cobremos el primer jornal -el rubio sonríe. Veinte duros son veinte paquetes de Celtas cortos. Le gusta exhibir que va por la vida con tan poco, aunque a la hora de fumar la tentación se le va al Bisonte, más caro.
– ¿Tenéis trabajo?
– Buscaremos mañana. Nos han dicho que es fácil encontrar en la construcción, que ahora hay muchas obras en Madrid -el rubio está a punto de añadir que sabe que la construcción es muy dura, pero que él ha trabajado con su padre en el campo y eso es muy duro también. Calla, por no hacer a menos a su compañero de escapada, que no ha trabajado nunca.
Máximo y Julián cruzan pensamientos. Habían aceptado llevar a dos chavales con todas las pintas de volar de casa, pero no imaginaban que irían tan a cuerpo gentil. Aunque ahora son otros tiempos. No lo tendrán tan difícil como ellos cuando tenían su edad.
El coche pasa el scalextric de Atocha y enfila Castellana arriba. Julián dice:
– Os puedo dejar un sitio para dormir unos días, pero antes del domingo tenéis que devolver la llave. Y mañana por la mañana tenéis que pasar por la Editorial para avisar que estáis en el piso, ¿de acuerdo?
El moreno se alivia. Le aterraba llegar a Madrid y no tener un techo donde refugiarse.
El coche arranca, y en la acera quedan diciendo adiós el rubio y el moreno, con una bolsa en la mano cada uno. El rubio y el moreno franquean el portal, entran al piso, que está en la planta baja. Dos literas metálicas, cuatro somieres con sus colchones de espuma. Ni una silla, ni una mesa, ni un hornillo de butano. Cajas de libros apiladas en una habitación. Una meada y a dormir.
De los muchos achaques que vienen con la edad, la falta de confianza en el futuro -realismo la llaman- es el peor. Porque todos los presentes son insatisfactorios, y sólo la esperanza de mañana los hace llevaderos, aunque sea una esperanza ilusa.
El rubio y el moreno pasan por la Editorial. Lérida, 80. La calle y el número están impresos en todos los libros y folletos que ellos han vendido en puestos callejeros. Un tablero, dos caballetes, dos cajas de libros, todos con su remite de Lérida, 80, Madrid. El moreno conoció al rubio en uno de esos puestos, uno delante y el otro detrás, como vendedor. Al moreno, estudiante, le sonaban las palabras de los títulos: sindicalismo, anarcosindicalismo, socialismo, autogestión, movimiento obrero. Palabras atractivas y peligrosas, pero no tanto como “comunismo”. El rubio tenía un gran interés por venderle otro: Ganarás el pan con el sudor del de enfrente. Era su libro, el que había leído. La segunda vez que se encontraron en el puesto de libros, el rubio le invitó con mucho sigilo a una “charla” en el desván de una casa parroquial. Poco tiempo después, el moreno estaba en el mismo lado del puesto de libros que el rubio. Lérida 80.
“¿Habéis venido con Julián?”. Parece que eso, Julián, lo explica todo. El rubio pregunta, y les dicen que en el Puente Vallecas -línea uno desde Cuatro Caminos- están cogiendo peones.
El obrero remite al encargado, “el que lleva un casco verde”. El encargado, a los barracones de las oficinas, al otro lado de la carretera. En los barracones, uno con casco blanco levanta el brazo hacia un letrero que pone “OFICINA”. Dentro, el mostrador marca la línea de llegada.
El oficinista les pide la cartilla del seguro. Entre avergonzados y preocupados, confiesan que no tienen. “¿Primera vez que trabajáis?”. El rubio empieza a decir algo de su padre y la huerta, pero el oficinista no está para perder tiempo y reclama los carnets de identidad. “Mañana, a las ocho, aquí”, los despide.
Al día siguiente, después de firmar cuanto papel les ponen delante, el oficinista los manda de vuelta al encargado del casco verde. La mañana es limpia y azulona como la de cualquier día de agosto en la meseta. A la par que el sol, el polvo empieza a levantarse por todos lados, detrás de los hombres, debajo de los volquetes. El tajo no tiene principio ni fin, es una cañada de tierra desnuda que atraviesa la capital, una capital todavía de casas bajas y viejas, como cualquier pueblo de la Mancha. Los barracones parecen el centro de todo aquello, solo porque allí confluyen las rodadas de los camiones y de los dumpers, las que vienen de la izquierda y las que vienen de la derecha.
Junto a los barracones, unos paneles de madera, grandes como anuncios de carretera: “M-30”, “colectores”, “M.O.P.”, “Agromán, empresa constructora”.
El encargado del casco verde los conduce sin mirarlos, dándoles la espalda. Aquel océano polvoriento tiene un orden, allí hay islas, o más bien arrecifes. Zanjas, fosos como trincheras atestadas de tubos, de tuberías, ocupadas por castillos de hierro y madera, con su pequeño destacamento de hombres-hormiga parapetado. Los pasos del encargado del casco verde van seguros de una a otra, asomándose, mirando, hablando, preguntando, ordenando.
Por primera vez desde que llegaron a Madrid, el moreno y el rubio temen separarse. No son demasiadas las cosas que los unen. El moreno es tímido y habla con el acento y el vocabulario impersonal de las personas que tienen letras. El rubio tiene desparpajo, y exagera su pose macarra y achulada. Los unen las ochenta pesetas que les quedan del capital común que uno lleva en su bolsillo, y el paquete de tabaco que lleva el otro y del cual fuman los dos. Separarse ahora, aunque fuera por una mañana, sería como perder de vista un lazo salvavidas para bracear a solas.
Las paredes del zanjón son lo bastante altas para dar sombra todavía a la docena de hombres que se afanan alrededor de un monstruo de madera con costillares de hierro.
– ¡Eh, Capi! Estos dos son para ti -presentó el encargado.
Y se marcha antes de que un tipo delgado como un negro y negro como el carbón empiece a calibrar la palidez de sus pieles, sus manos sin callos, las gafas del moreno, la melena rizada del rubio y el aire cohibido de los dos. El que llaman Capi va en pantalón corto, y al cinto le cuelga un martillo y una bolsa con clavos como los de Cristo. En las manos, una barra de uña.
– ¡La madre que te parió, lo que me has traído! -el encargado lo oye, pero no se molesta en volverse- Primera vez que trabajáis, claro.
Los dos asienten. El rubio empieza a decir algo de su padre y la huerta, pero se corta.
– ¿Qué sois, estudiantes? ¡Maldita sea mi estampa! -escupe al suelo- Bueno, ayudar a aquellos a bajar los tablones -el Capi señala unos maderos apilados arriba, donde comienza la rampa de bajada al zanjón, y luego a un extremo del tajo, donde el hierro se entrelaza al aire, todavía sin la protección del encofrado.
Maderos. Tablones. Manual de uso para peones: si el tablón no es tan pesado que puede llevarlo uno solo, se debe afianzar por la mitad, en equilibrio, una mano a cada lado; para mejor levantarlo, cogerlo de un extremo e ir corriendo la postura hacia el centro.
El rubio y el moreno hacen un par de viajes cada uno con a cada tablón de los cortos, fijándose en los otros, dónde los llevan, cómo los apilan. La madera no huele a madera ni parece madera: es blanca como si el polvo hubiera infiltrado todos sus poros, y tiene adheridos pegotes de cemento.
Al cuarto viaje, uno de los peones le pide al moreno que enganche por el otro extremo un tablón de los largos, más de cuatro metros. Pesa. El borde astillado muerde la mano, la calienta. El moreno no sabe si sostenerlo en el aire o arrimarlo a la cadera. Nada más llegar a destino, el moreno suelta su extremo sin esperar a su compañero.
– ¡Me cagüen Dios, chaval, no vuelvas a hacer eso, la ostia!
Manual de uso: si el madero pesa demasiado, dos peones deben cogerlo, uno de cada punta; pero hay que mirarse a los ojos antes de dejarlo en el suelo; el primero lo debe hacer despacio, sin soltarlo de golpe.
Todo esto forma parte del arte del peonaje. Además, habría que añadir: cómo empujar una carretilla cuesta arriba, cómo sujetarla para que no se desboque cuesta abajo, cómo hacer funambulismo con una carretilla cargada hasta los topes sobre un tablón estrecho que hace de puente; el arte de hincar la pala en arena, en tierra con piedra, en grava y en hormigón fresco; cómo subir y bajar de la caja de los camiones; cómo se apilan los ladrillos, los sacos de cemento y los de yeso; y así sucesivamente.
El moreno no sabe qué decir. Tiene las manos enrojecidas. Vuelven a subir, vuelven por otro viaje, los dos, el moreno y el peón. Ahora el peón le da órdenes: levanta, pasa, arrima, baja. Cuando el tablero queda depositado, el hombre le anima por su buena disposición.
– Ya aprenderás, chaval, no te preocupes. Tú fíjate en nosotros -el hombre que le habla es un palmo más bajo que él, tiene la cara arrugada como una pasa, y unos dientes amarillos y grandes. Se tapa la cabeza con un pañuelo de cuatro nudos.
El moreno pregunta por la sed. El otro le señala un botijo oscuro de tanto sobarlo, a buen recaudo en la sombra. Esta vacío, apenas un chorrito ha salido.
– Pues tú mismo -le dice el otro, y le señala un barracón a lo lejos-. Deja correr un poco la manguera hasta que salga fresca. Y no te escaquees -le dice ya desde lejos.
El moreno no entiende que pueda haber sombra de sospecha bajo ese sol de injusticia. Pero sí, donde el barracón hay una manguera y un cubierto endeble que da sombra a dos bidones llenos de agua, para lavarse la cara y la cabeza y los brazos hasta más arriba de los codos. Dan ganas de quedarse, pero se siente esperado, vigilado. El barracón tiene un cuarto pequeño cerrado con candado, con un letrero que pone “ENCARGADO”, y otro largo, entreabierto, que pone “VESTUARIOS”. Dentro hay un banco corrido en el centro y muchos clavos en las paredes, de donde cuelga ropa, una ropa tan gris y ajada como la que llevan sus dueños bajo el sol, tan sólo menos enharinada de tierra y algo menos sudada.
El moreno desanda el camino. El botijo no pesa mucho al principio, ni aún recién llenado. Pero a los pocos pasos estorba en una mano y se lo pasa a la otra. Así, tres o cuatro veces.
Los peones acuden a recibirlo, porque el agua fresca es un derecho. El rubio se arrima, quiere beber, como todos, y rozarse con todos. El moreno le dice que ha visto los vestuarios para cambiarse.
– ¿Habéis venido a trabajar con la misma ropa? -le dice riendo el del pañuelo con nudos.
– Nosotros qué sabíamos -el rubio pone sonrisa de importarle todo un carajo, y se mira de la cintura para abajo, donde el agua derramada del botijo le ha mojado el pantalón-. Nos dijeron que viniéramos a las ocho de la mañana y nada más. Podía dar ropa la empresa.
– La empresa, sí -se ríe el del pañuelo-. Cuando eres fijo y llevas un año te dan un buzo. Pero nunca eres fijo. Aquí estamos por obra.
– ¿Por obra? ¿Qué es eso? -el rubio alardea de su ignorancia, pero saca el tabaco y ofrece.
– Pues eso, mientras dura la obra. Si tienes suerte, donde hacen pisos y te cogen desde las cimentaciones, estás dos años hasta que se echan los tabiques. Aquí, no habrá para tanto. Las zanjas las hacen con máquina, y lo demás ya ves: encofrar, echar hormigón, tapar y a otro lado.
El rubio pregunta a qué hora se para a comer, cuánto tiempo, a qué hora se sale, cuánto pagan, dónde se cambian de ropa.
El Capi les da voces, que arreen. El del pañuelo rezonga:
– La madre que te parió, sanguijuela. Venga, a mover. Y vosotros no hagáis caso a ése. Son destajistas -el del pañuelo echa a andar para arriba, a por más tablones.
– ¿Destajistas?
– Sí, ellos cobran por tarea hecha, nosotros vamos a jornal. Nosotros a lo nuestro, pero sin pasarnos, porque si no la pían a los encargados, ¿entiendes?
– ¿Qué hacen?
– Son ferrallas y encofradores -el del pañuelo no explica nada más. No explican lo que el moreno y el rubio tratan de entender: para qué servirá esa urdimbre de hierro y alambre que tejen los ferrallas con sus tenazas, y esa cesta de madera que construyen a su alrededor los encofradores con esos mismos tableros, planchas y puntales que ellos han estado arrimando. Tendrán que pasar unos días para que aquello cobre sentido cuando vean llegar las hormigoneras y verter su contenido dentro.
El sol pica y muerde. El moreno se quita a cada paso las gafas para limpiarlas del emplasto de polvo y sudor. Las manos, como si las hubiera metido en agua hirviendo, rojas como cangrejos. La camisa pegada al cuerpo.
Estar de pie, el mero estar de pie, cansa. Cuando dejan el último tablón en su sitio, el rubio se sienta sobre uno.
– Levanta, chaval, levanta -le dice el del pañuelo-. No te sientes nunca, aunque no tengas nada que hacer. Si te ve el encargado, te vas a la puta calle.
Un hombre delgado se asoma arriba y mira el zanjón. Lleva una carpeta y anota algo en ella. Se dirige a los de abajo:
– ¡Eh, vosotros!, ¿sois los nuevos?
Asienten. Es el listero. Todas las mañanas pasa de tajo en tajo, apuntando.
Nadie sabe dónde está la sirena, en algún punto indeterminado de aquella cañada de polvo y cemento, pero estremece cuándo suena, porque siempre se la espera, porque marca el comienzo o el fin del descanso. Es la hora de comer.
Los tres peones se recogen y se echan en el único lado donde hay sombra, la espalda contra el ribazo de tierra, enfrente el monstruo de madera y de hierro, con sus fiambreras y una bota con vino y gaseosa que han guardado fresca, bien envuelta en papel de periódico. El moreno y el rubio no han traído nada de comer. Les dicen. Allá a lo lejos, donde las casas bajas y viejas, encontrarán una tienda para comprar pan y algo de companaje.
– Por donde van aquéllos -y señalan las espaldas de los ferrallas y los encofradores, que apenas se han lavado un poco la cara y los brazos en el agua de los barriles, y ya van encaminados a la sombra, al vino fresco y al plato caliente.
– Esos, ¿no comen aquí?
– Esos comen de plato y sentados a la mesa, chaval.
El rubio y el moreno piensan lo mismo, que se irían a gusto a donde los ferrallas y los encofradores, pero que tienen el dinero justo hasta el sábado que les paguen, el dinero justo para el metro y el autobús, y para tabaco y poco más.
Van los dos, no quieren separarse, y juntos compran una barra de pan y un trozo de sobrasada, aunque abrirán el pan con la mano y extenderán la sobrasada con los dedos. El rubio le cuenta al moreno que los tres peones que están con ellos son de Socuéllamos, que se levantan todos los días a las cinco para venir con otros en una furgoneta a trabajar a Madrid. Y que llegan de vuelta a casa no antes de las diez de la noche. Mucho peor que coger una línea de metro y luego un autobús.
Cuando vuelven con los demás, uno dice:
– Hay camión de cemento. Ha llegado antes de la sirena, y está esperando al sol -y lo dice con un tono de espanto que asusta al moreno.
El rubio pregunta:
– ¿Cómo lo sabes? Yo no he visto ningún camión
– Está donde el Puente, lo ha dicho el del dumper. Ya verás, nos toca a nosotros.
La sirena suena cuando los ojos se adormilan y el cuerpo se aletarga y mejor sabe el cigarrillo. Todos se levantan callando y de malhumor, porque les espera el camión. Y así es, no tarda nada en llegar el encargado del casco verde.
– Cinco somos pocos -dice el del pañuelo.
– Tendréis que subir vosotros a la caja -dice otro al rubio y al moreno, que no saben que arriba se suben siempre los más jóvenes, porque arriba se machaca uno mucho más que abajo.
Pero cuando llegan donde espera el camión ya hay otros dos mozos. Uno de ellos está soltando las palancas y abatiendo los portillos laterales. El otro ya está subiendo a la caja, como si fuera a saquear aquel camión. Uno de los peones les da voces de que vayan tranquilos, que no se entusiasmen. Porque el ritmo que marcan los de arriba es el que tienen que seguir los de abajo. Y a los encargados les gusta la muchachada que quiere exhibir su fuerza y su juventud arriba del camión, machacando a los que ya de sobra están machacados.
El encargado ya ha contado los sacos y le firma el albarán al chófer y se va. Pasará más tarde, cuando estén acabando, a comprobar. El chófer se busca una sombra donde no le moleste nadie.
Los dos de arriba van arrimando los sacos al borde. El moreno y el rubio se colocan en la rueda que los va cogiendo y apilándolos bajo el cubierto con el arte de entrecruzar la fila de arriba sobre la de abajo, para que el montón no se desmorone por mucho que suba.
El moreno levanta los brazos hacia el primer saco. Intenta echarlo al hombro, como los demás, pero los cincuenta kilos de cemento se le desploman sobre la cabeza, le aplastan la oreja y le sacan las gafas de la nariz. Daría risa ver sus esfuerzos para andar los veinte pasos que hay hasta el cubierto sujetando el saco, manteniendo el equilibro y evitando que las gafas rueden al suelo. Daría risa, si no fuera porque los que lo ven cuentan con él para descargar el camión, que son veinte mil kilos, cuatrocientos sacos, algo menos de cien viajes, cinco mil kilos, para cada uno de los que están en tierra.
El cemento quema. El camión ha estado esperando al sol durante hora y media, y el papel quema como si en lugar de cincuenta kilos de polvo de cemento fuera una plancha ardiendo. Sigue la rueda de los cinco, del camión al cubierto, aplastados por el saco, y del cubierto al camión, aspirando bocanadas de un rebufo caliginoso, polvo de cemento a la hora de la siesta. El moreno y el rubio se cruzan la mirada agónica de quien no sabe si aguantará, si resistirá. Cada nuevo saco volteado es un triunfo, y los veintes pasos de vuelta desde el cubierto al camión son una tregua para respirar, aunque el aire queme y se mastique.
Los que están arriba son sólo dos, y por sus manos han de pasar todos los sacos, los veinte mil kilos. Al principio es fácil: el tajo está junto al borde y basta dejar resbalar el saco de la fila de arriba para que caiga derecho donde los otros amorrarán el hombro. Pero a las filas de arriba siguen las de en medio y luego las de abajo, y hay que agacharse. Y a medida que el camión se vacía el tajo se aleja del borde, y hay que levantar el saco a pulso y llevarlo hasta el borde para dejarlo caer con cuidado, dejarlo caer derecho, para que el de abajo pueda recibirlo en el hombro sin esfuerzo, solo volteándolo. Y dejarlo caer sin rozarlo ni romperlo contra los salientes metálicos del borde de la caja, las bisagras, los pestillos, porque el papel se rasga y el cemento se derrama encima del que lo lleva y el encargado se pone como un basilisco si ve que se ha roto algún saco, porque el reguero en el suelo no se puede ocultar y lo denuncia.
El suelo de la caja del camión es metálico y se vuelve resbaladizo por culpa del cemento. El camino desde el camión a la montonera registra cada huella, cada paso, con un molde de cemento y un revuelo de polvo de cemento. El aire de la tarde, que debería ser dorado como el fuego, es gris como el cemento. El cemento embadurna la cara con el sudor, entra por todo el pelo hasta la raíz, y cuaja dentro de las narices, y rellena los oídos y todos los recovecos de las orejas. El cemento se respira, tiene sabor y olor.
Al moreno se le escurre un hilillo de sangre por detrás de la oreja. Sangre que se ennegrece al fraguar con el cemento. Se ha quitado las gafas, tan sucias que no sirven de nada. El rubio resiste, quizás porque la azada de su padre le ha templado los brazos a su tiempo. El moreno boquea a cada saco. Ya ha pillado que echar bien el saco al hombro al cogerlo desde el camión es medio viaje. El otro medio, resistir los veinte pasos hasta el montón sin que el cuerpo se doble ni las piernas se aflojen. El sudor le corre por la cara, le ciega y le enciende los ojos.
Al moreno se le han escurrido un par de sacos desde el hombro, y los ha tenido que acunar con los brazos, como si fuera un bebé de cincuenta kilos. Al tercero, los brazos ya no pueden y tiene que venir la rodilla en su ayuda. El del pañuelo con nudos le echa una mano y entre los dos lo dejan en la pila, porque cuando un saco baja de los hombros hay que estar fuerte para tenerlo, pero cuando baja de la cintura es que uno ya no puede levantarlo.
– Chaval, quédate dentro del cubierto, donde el encargado no te vea. Quédate ahí -y los compañeros asienten. Queda medio camión, serán diez sacos más para cada uno, pero el chaval ha hecho lo que ha podido.
Y el moreno se queda a la sombra, en el cubierto. Se pasa las manos por la cara para quitarse el sudor, y no consigue más que restregarse el cemento. Limpia los cristales de las gafas con la vuelta de la camisa, y se queda con la patilla en la mano, rota por la bisagra. Vuelve a la rueda de los sacos, y a duras penas consigue llevar dos más.
El camión está vacío. El encargado, que ha calculado el tiempo, aparece para comprobar la faena. Los peones se quitan lo mayor del cemento en los bidones de agua, y se vuelven despacio, muy despacio, a sus tajos.
Un par de horas más tarde, suena la sirena.
El metro es irreal. Cuando llevas doce horas al sol y quemado por el sol, la boca del metro es el descenso a un infierno que es un paraíso. Los trenes son un lujo. Abren las puertas para pedirte que subas por favor. Y es lícito sentarse, aunque no haya ningún asiento libre para hacerlo.
El olor del metro, ese olor a cerrado, a humedad y a tren viejo, parece el de la civilización si se viene de descargar un camión de cemento a las tres de la tarde de un dos de agosto.
El rubio y el moreno solo han podido lavarse las manos y la cara. Llevan el cemento infiltrado hasta los calzoncillos, entre la camisa y el pantalón, por entre las mangas y camales, entre los botones más abotonados, en los pliegues de las orejas, en las raíces del pelo. No huelen como la pila de camisetas usadas que recoge el utillero de un equipo de fútbol. No viajan coronados de sal como el segador detrás de la mies o como el labrador detrás del surco. Van ungidos de cemento y sudor, aunque desde fuera se les ve simplemente embadurnados.
El rubio y el moreno se apalancan junto a una puerta, hipnotizados por el traqueteo, por esa sucesión de luz y oscuridad que es el paso de las estaciones: Puente Vallecas, Pacífico, Menéndez Pelayo, Atocha… Los pasajeros entran y salen, y se acomodan a una prudente distancia de ellos. Los rehuyen. En Sol, el vagón se vacía, y apenas sube gente de reemplazo. Una joven pasa junto a ellos, los evalúa con desconfianza, y se sitúa a tres metros, vigilándolos de soslayo. El rubio se siente observado. En otro momento, se serviría de cualquier pretexto que se le ocurriera para dirigirle la palabra. Ahora sabe que la chica está en guardia, prevenida contra ellos.
El rubio dibuja hacia afuera su sonrisa de galán de película, y hacia adentro una íntima satisfacción. Ha superado su primer día de trabajo, y piensa en su padre, que tantas veces le ha reprochado lo flojo que es para las faenas del campo.
El moreno tiene que arreglar las gafas. Si encuentra un alambre, lo pasará por la bisagra para sujetar la patilla. La herida en la oreja ya no sangra, ha hecho costra. Y mañana, no quiere pensar cuántos camiones de cemento llegarán para descargar.
De los muchos achaques que vienen con la edad, la falta de confianza en el futuro -realismo lo llaman- es quizás el peor. Porque todos los presentes son insatisfactorios, y sólo la esperanza de mañana los hace llevaderos, aunque sea una esperanza ilusa.
El tren llega a Cuatro Caminos. El rubio y el moreno bajan al andén, se orientan hacia la salida. Ahora tienen que coger un autobús.









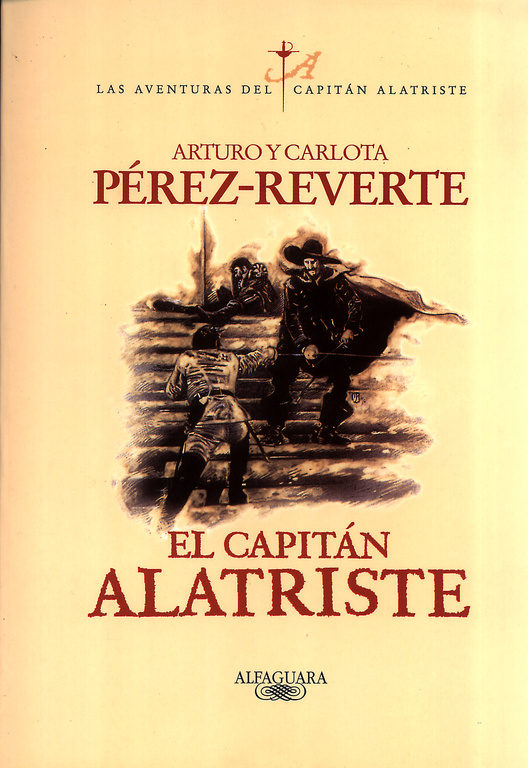



 Mi mujer y yo asistimos al último sermón. La lava fluía y estaba rodeando la iglesia. Entramos dentro sin saber si podríamos salir, pero ¿qué otra cosa podíamos hacer los que habíamos llegado hasta allí refugiándonos del fuego? Durante un tiempo interminable, el reverendo predicó y nos hizo rezar y cantar con voz unánime: somos criaturas en manos de Dios, hágase tu voluntad.
Mi mujer y yo asistimos al último sermón. La lava fluía y estaba rodeando la iglesia. Entramos dentro sin saber si podríamos salir, pero ¿qué otra cosa podíamos hacer los que habíamos llegado hasta allí refugiándonos del fuego? Durante un tiempo interminable, el reverendo predicó y nos hizo rezar y cantar con voz unánime: somos criaturas en manos de Dios, hágase tu voluntad.



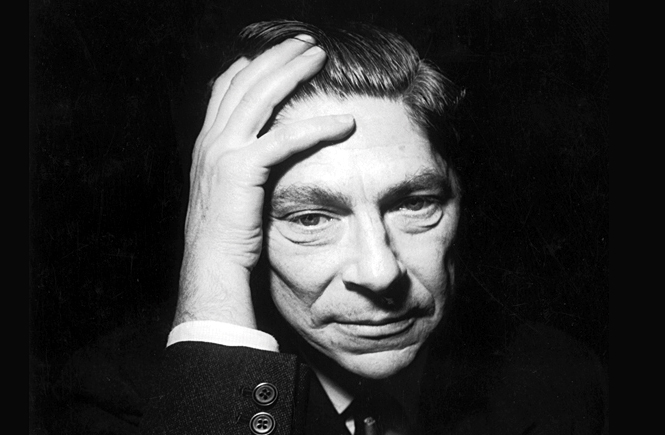

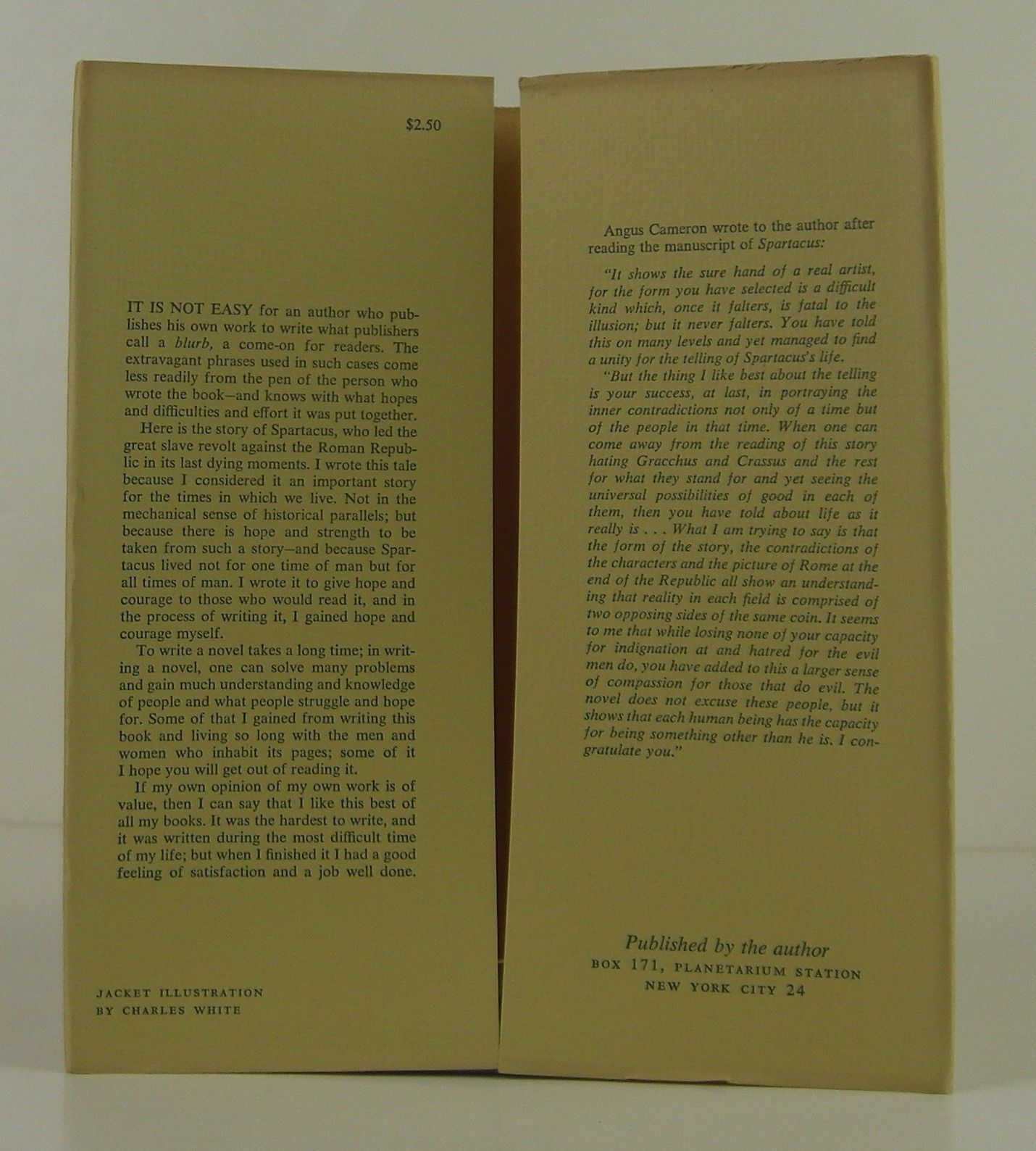

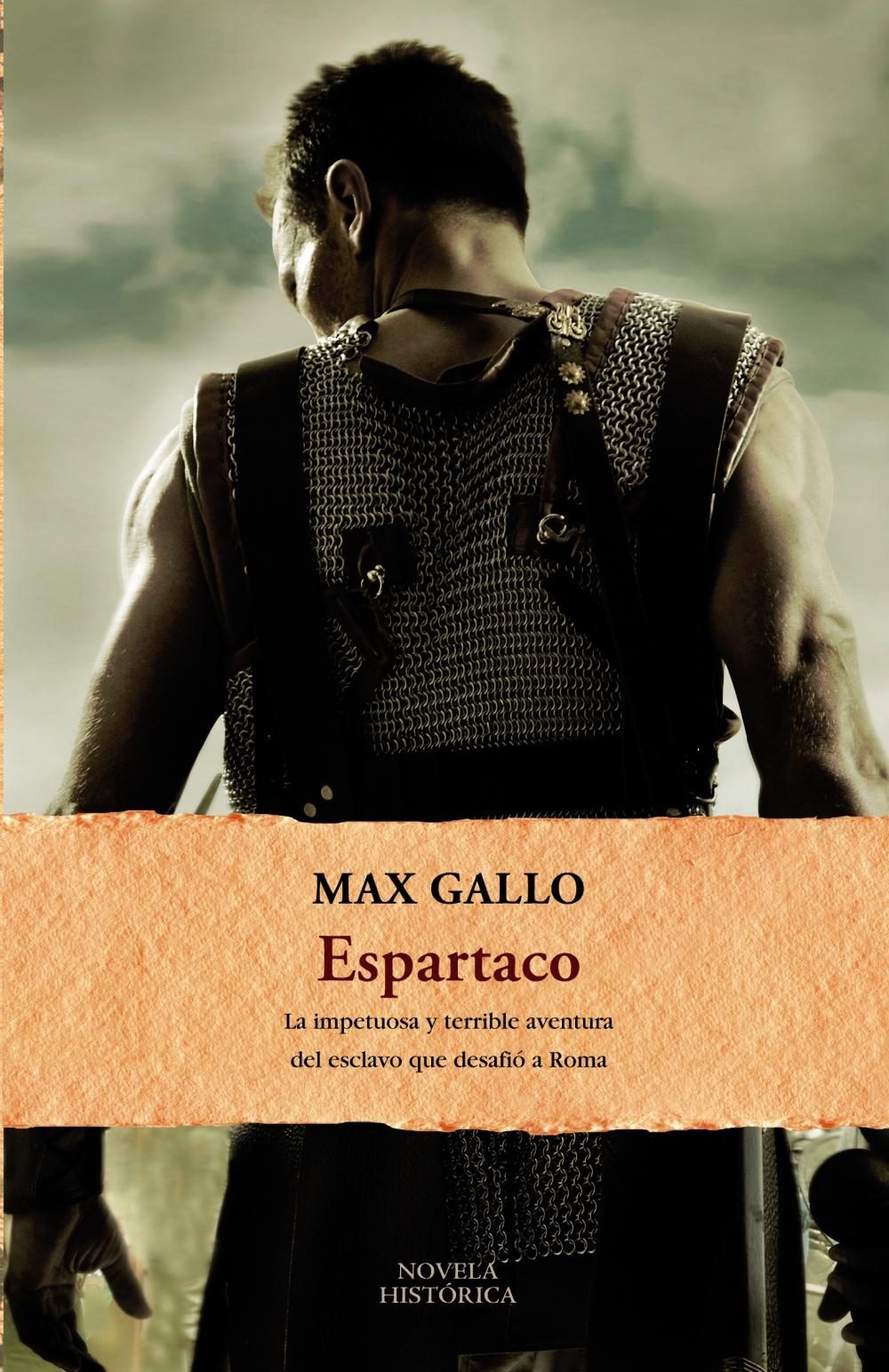
 ─ ¿De qué va esto? ¿Tiene usted la licencia MINP?
─ ¿De qué va esto? ¿Tiene usted la licencia MINP?































