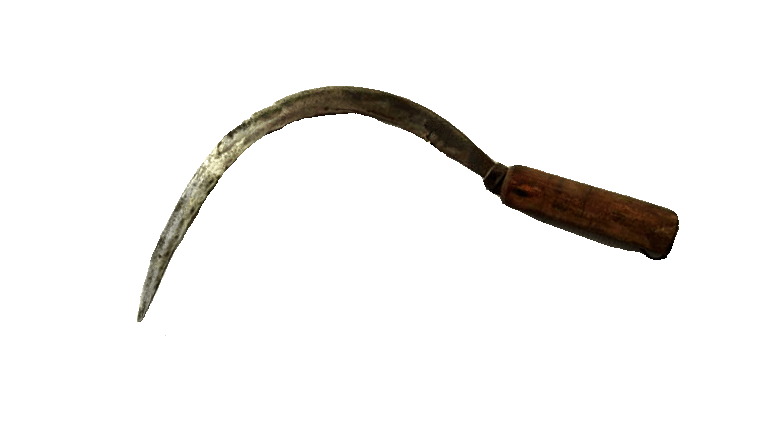 Soy ingeniera agrónoma, máster en Agrobiología Ambiental. Tengo publicado en el CSIC un estudio sobre el origen del cultivo de la patata que me llevó dos años de trabajo de campo en Ecuador y Perú.
Soy ingeniera agrónoma, máster en Agrobiología Ambiental. Tengo publicado en el CSIC un estudio sobre el origen del cultivo de la patata que me llevó dos años de trabajo de campo en Ecuador y Perú.
Tanto currículo no me da ninguna autoridad sobre la huerta de mi abuelo. Para él, sigo siendo la misma niña que hace muchos años se entretenía rebuscando escarabajos entre las matas de sus patatas y corría a enseñárselos.
Tiene noventa años. Baja a la huerta todos los días. Sube deslomado, sediento, boqueando, no es persona… Y al día siguiente vuelve, de nuevo, a la huerta. Allí se consume, se entierra un poco más cada día. A veces temo que no regresará, que tendremos que ir a recogerlo para siempre; y otras pienso que de allí, del agua y de la tierra, del aire y del estiércol, toma los nutrientes que lo mantienen vivo.
De los muchos trabajos con los que se castiga, edrar con la azada entre planta y planta no es el peor, pero si el que más le tortura. La tierra, arcillosa, hace costra cuando seca. Y cada pocos días hay que doblar el espinazo con la azada pesada, rabiosa, y arañar la corteza, desmenuzarla para que abra sus poros al agua que la fecunda.
Edrar es una condena bíblica, un trabajo siempre necesario, nunca suficiente.
Hace poco le compré un escarificador con mango telescópico. Más ligero que la azada y no tendrá que agacharse para edrar. Me hubiera gustado que hubiera venido conmigo a Leroy-Merlin. Los ojos se le hubieran ido por las estanterías detrás de las herramientas y de los accesorios, adivinando, sorprendiéndose y maravillándose de para qué sirve cada uno. Pero todo lo demás es un mundo al que su sordera priva de sentido: la pradera de asfalto del aparcamiento, con sus rebaños y sus estampidas de coches; los carteles y avisos por doquier, hojas y flores de un desconocido jardín urbano; la procesión delante de las cajas, una plaga sin remedio.
Se le avivó la cara cuando le enseñé el escarificador. Extendió y recogió el mando, tentó la dureza de las puntas con sus dedos encallecidos. Me dijo “mañana lo pruebo”, y lo dejó allí, junto a la azada y la zarracamalda.
Entonces vi la hoz en el cuadro de herramientas, detrás de la puerta de la cuadra. Puedo decir que he visitado cada rincón de esta casa con los ojos curiosos de los siete años, con los ojos íntimos y secretos de los quince, y con los reflexivos y estudiosos de una mujer de más de veinte. No la había visto nunca. No había estado allí nunca. Ocupaba el lugar donde siempre habían estado las tijeras y los cuchillos de podar. Y estas herramientas, ahora se apretaban un poco más abajo.
Era una hoz diferente, sin ningún parecido con una medialuna, ni con un signo de interrogación, ni con el viejo icono en la bandera del desdentado fantasma comunista.
El mango era de madera oscura, pulida por los callos y barnizada por el sudor. La hoja, estrecha y delgada, casi frágil. Su curvatura, mínima, como un pequeño alfanje con el filo por dentro.
La quise para mí.
Mi casa es un pequeño museo etnográfico. En el suelo, colgados de la pared, del techo, tengo candiles, almireces, herraduras, azuelas, una romana, una collera, una horca, una laya, serones, una prensa de uva, un molino de mano, hasta dos hachas de piedra que el abuelo encontró una vez en la Fuente Mina. Quería esa hoz, quería tenerla en mi casa.
La descolgué. La tenía entre mis manos.
– Esta hoz… -le dije, segura de que ya empezaba a ser mía.
El abuelo agarró la hoz, me la cogió con la misma suave firmeza con la que le hubiera quitado una perdiz al perro muchos años antes, cuando cazaba. Y empezó a contar mientras acunaba el mango con una mano y acariciaba el filo y la punta con la otra, como si la memoria brotara de ella.
– ¿Sabes? Antes, aquí venía una cuadrilla de la parte de Castilla. Subían segando de pueblo en pueblo desde la Ribera, y llegaban para San Pedro, y remataban la cebada, y luego el trigo o la avena, si había, y aún se quedaban de agosteros hasta que aparecían las quitameriendas.
El mayor de ellos, el mayoral, se llamaba Dionisio.
Esta hoz es la suya.
Dionisio era amigo de mi padre. Nosotros andábamos con el ganado detrás de los segadores, para entrar en los rastrojos en cuanto ellos salían. Mi padre y él nunca se cruzaban sin hablarse un rato. Y los domingos, cuando el pueblo estaba en misa, Dionisio se iba donde mi padre y liaban un cigarro. Mi padre le decía “¿Qué?, ¿no vas a misa?”. Y Dionisio le preguntaba:“¿Y tú, no vas?”. “Yo soy pastor”. “Yo ahora también”. Y se reían.
Tenías que verlo segando. Siempre apalabraba a destajo, nunca se escondió detrás de un jornal. Tenía demasiado orgullo para que alguien le dijera “ve y haz esto”, o coge, o trae, o para, o arrea.
Dionisio tomaba tres surcos para él; los demás, a cada dos. Cuando se volvía para dejar el manojo recién cortado, miraba para atrás, por si los otros se rezagaban. Empezaba suave, apretaba poco a poco. Sabía cuando aflojar para que nadie reventara, cuando dar un arreón aprovechando que alguien cantaba, y cuándo había que levantar el lomo con la excusa de echar un trago. O de afilar la hoz.
Porque esta hoz no es para dar tajos. Esta hoz es para rebanar. Hay que tenerla siempre afilada, que te puedas afeitar el dorso de la mano con ella.
La cuadrilla eran tres y el chico, Aniceto. Aniceto era menor que yo, doce años tenía. Rubio como la mies. Como su padre. Cuando segaban, se colocaban los hombres en el surco, y el chico detrás, atando los manojos. A veces, su padre tomaba un descanso y le dejaba la hoz, para que se fuera haciendo.
Aquel año Dionisio riñó con el amo de Barberena. Tú no lo conociste, claro. Entonces casa Barberena era medio pueblo, más tierra que nadie y lo mejor.
El amo de Barberena era un carlistón beato. Le gustaba avasallar. Fue alcalde más de veinte años después de la guerra. Aquel año Dionisio y él tuvieron alguna diferencia, no sé por qué. Da lo mismo. La diferencia era vieja, y se hacía nueva cada año. El uno tenía mucha tierra; el otro trabajaba muy bien. Pero por más que cada año se buscaban, necesitados el uno del otro, no acababan de ajustarse.
Ese año Dionisio y su cuadrilla plantaron al amo de Barberena. Trabajo no les faltaba, con uno o con otro. Y para dormir, mi padre les dejó nuestro pajar.
Aquel el año fue el del Alzamiento. En víspera de Santiago, el amo de Barberena se fue a la mañana con la Tafallesa a Pamplona, y volvió a la tarde en coche con cuatro requetés. Encontraron a Dionisio segando en nuestra pieza. Lo encararon. “Tú eres el que no va a misa”, le dijeron . Y se lo llevaron, delante de la cuadrilla, delante del hijo.
Mi padre lo vio de lejos, luego oyó los tiros, hacia el lado del Peñarte. Fue para allá y lo encontró muerto en una ezponda junto al camino. Me mandó con Niceto, que lo apartara, que no viera lo que le habían hecho a su padre. Y mientras tanto, él, con otro, cogió el cuerpo y lo llevó al cementerio. En la subida les salió al paso el amo de Barberena, que qué hacían. Mi padre le dijo: “Algunos no vamos a misa todo lo que debemos, pero no nos olvidamos de dar sepultura a los muertos”.
Mi padre quería enterrarlo dentro del camposanto, porque ateo o no, seguro que estaba bautizado. Pero el otro tenía demasiado miedo, ya se había asustado bastante con el desplante de mi padre al amo de Barberena. Así que lo enterraron por la parte de fuera, delante de unos bojes.
El abuelo calló. Aproveché para alargar la mano hacia la hoz y acariciar la hoja ennegrecida por falta de uso.
– ¿Y cómo vino a ti la hoz?
Él me contestó sin acabar de soltarla.
– Muchos años más tarde, andaba yo una vez con el ganado por debajo de la Peña. Vi a uno que no era del pueblo. Por la cuesta del cementerio. Pero no entró. Se estuvo donde la mata de boj.
No fui yo el único del pueblo que se apercibió. Si le dijeron o no algo al amo de Barberena, no lo sé. Pocos recordarían ya quien estaba enterrado debajo de aquel boj.
A los días, el amo de Barberena subió a Pamplona, como todos los sábados. Yo lo vi volver, bajarse de la Tafallesa y echar a caminar para el pueblo. Y vi como aquel hombre estaba apostado esperando a que llegara. Dejé el ganado y corrí para allá. Cuando llegué, el amo de Barberena estaba parado en medio del camino. Miraba para mí, miraba delante. Delante estaba Niceto, el hijo de Dionisio. Con la hoz de su padre en la mano.
Le llamé. Me reconoció. A pocos a pocos se fue viniendo para mí, apartándose del camino. Y el amo de Barberena pasó de soslayo, sin abrir la boca. Nada le dijo Niceto, nada le dije yo.
Cuando ya estaba lejos, dije:
“¿Me conoces?”
“Claro. Y tú a mí.”
“¿De verdad lo pensabas matar?”
“Enseñarle las ganas que tenía, y demostrarle que podía hacerlo. Pero te has entrometido.”
”Te va a denunciar.”
“¿Tú crees? Lo siento por ti. Tendrás que decir que me viste.”
“No lo diré. Pero dame la hoz, yo la guardaré.”
Nos apartamos para que no nos viera nadie más. Niceto me contó que se habían venido del pueblo. Se habían venido la madre y él y un hermano pequeño. Que llevaba un año trabajando en Potasas, en la mina.
A los días me llamaron del cuartel a preguntar. Yo negué haber visto a nadie. También a Niceto lo buscaron en su casa. No le encontraron la hoz. La tenía yo bien escondida. Hasta anteayer, que vi la esquela suya en el Diario.
– ¿Ha muerto? Haberme dicho. Te hubiera llevado al funeral.
– No hubo funeral. Lo decía la esquela. Niceto no iba a misa.
Y me quitó la hoz para dejarla en su sitio, donde debía estar.
Publicado originalmente en Literatura bastarda































